LA PERCEPCIÓN DE GÉNERO:
LA
PERCEPCIÓN DE GÉNERO EN LOS NIÑOS y NIÑAS DE ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DE
CD. OBREGÓN, SONORA.
Ernesto
Alonso Carlos Martínez
Instituto
Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)
Resumen
En este estudio, a partir de las imágenes y lenguajes contenidos en un libro de texto seleccionado, se analizó la percepción que tienen los estudiantes de las escuelas primarias públicas de Cd. Obregón, acerca de los roles sociales masculino y femenino. Para ello, se empleó el género como una herramienta metodológica-conceptual, útil para detectar mediaciones simbólico-culturales que constituyen estereotipos relacionales sobre el ser y actuar del hombre y la mujer en un contexto determinado. En una cultura tradicionalmente patriarcal (Scott, 1996), las estructuras sociales del género, son opresivas y discriminatorias para la mujer. Se encontró que en la percepción de género en los estudiantes de primaria, sin importar el sexo, permea una ideología masculina dominante la cual es reforzada por los libros de texto. También se manifestó en el imaginario de los niños y niñas, una incipiente pero importante desmitificación del género.
INTRODUCCIÓN
El
concepto de género, allende su origen y empleo por las grandes corrientes teóricas
del feminismo (Lamas, 1986), en las últimas décadas, ha devenido valiosa
categoría de análisis para reconstruir y construir los símbolos culturales y
sociales que erigen importantes ejes identitarios de lo que universalmente han
sido considerados como prototipos de «comportamientos femeninos y masculinos»
(Thiznau, 2002). La elaboración teórica sobre este constructo, no sólo ha
hecho posible señalar que muchas de las diferencias atribuidas a los sexos son
meras construcciones sociales, sin una base real biológica, sino también, la
necesidad de reinterpretar las relaciones entre lo genético y lo adquirido, lo
innato y lo aprendido, lo biológico y lo social (Cervantes, 1994).
A
partir de lo anterior, se han hecho profundas y lúcidas criticas a aquellas
estructuras y prácticas sociales que de manera conspicua o sutil, representan
formas de opresión y discriminación para las mujeres en función únicamente
de la simbolización cultural que se hace sobre la base de sus «cuerpos
sexuados» (De Beauvoir, 1981). Estas identidades, no son fijas ni únicas sino
más bien presentan un dinamismo que responde a la manera en que la cultura,
conforme a sus valores, norma y sanciona a los comportamientos humanos, articulándolos
con las múltiples posiciones jerárquicas que los sexos ocupan en sus
relaciones dentro de un sistema total predominantemente masculino (Maier, 1999).
Este sistema de género, organiza las relaciones sociales cristalizándolas
en diversas instancias de dominación masculina tales como: estructuras
de parentesco, sistemas jurídico-políticos, división social del trabajo y los
sistemas educativos, entre otros (De Barbieri, 1996).
En
el contexto anterior, la escuela ha sido tradicionalmente reproductora, en sus
currículos formal e informal, de los estereotipos sociales de los roles ´´femenino´´
y ´´masculino´´. El currículo formal se manifiesta en los contenidos de
enseñanza así como en el conjunto de valores y criterios especificados por
lo(a)s maestro(a)s y experimentados por los estudiantes como metas y
expectativas que la sociedad les asigna. El currículo informal se da mediante
la socialización del género entre los grupos mixtos de alumnos y alumnas
(Arenas, 1996).
En
la actualidad existe entre los países del mundo, un amplio consenso en el
sentido que las instituciones educativas, en sus distintos niveles, deben
incorporar a su currículo, contenidos concernientes a las relaciones de equidad
e igualdad de género. (Hulton y Furlong, 2001). De manera especial, los libros
de texto son propuestos para ser modificados, de acuerdo a esta nueva visión,
tanto en el lenguaje empleado como en sus imágenes con un trato más equitativo
para ambos sexos. Reconocidos especialistas (Sacristán, 2001; Driver, 1997;
Rassekh, 1990), coinciden en señalar que los aprendizajes adquiridos durante la
educación básica son fundamentales en la adquisición permanente de
actividades, valores y conocimientos. Vista así, la educación básica se
convierte en un poderoso instrumento mediático de socialización y
endoculturación del género.
Desde
la perspectiva anterior, cobra importancia por su trascendencia, estudiar a
partir de los mismos libros de texto, la percepción de género que tienen los
niños y niñas de las escuelas públicas del nivel básico escolar, a fin de
conocer hasta qué punto, los patrones socio-culturales predominantemente
masculinos, siguen permeando su concepción de los comportamientos de ambos
sexos.
MÉTODO
En
este estudio se trabajó con un diseño no experimental transversal de tipo
descriptivo y correlacional.
Población.
Estuvo constituida por los alumno(a)s, pertenecientes a las escuelas primarias públicas
de Cd. Obregón.
Instrumento
de medición.
Se elaboró un cuestionario con 29 reactivos cerrados, en escala nominal; éstos,
se respondían mediante tres opciones excluyentes entre sí (sólo podía
seleccionarse una de ellas) y, comunes a todos ellos. Estas opciones eran: ´´hombre´´,
´´mujer´´ y
´´ambos´´. A su vez, cada reactivo consistió en una variable categórica
que representaba un prototipo cultural de los ´´comportamientos femenino y
masculino´´ Las variables
nominales se clasificaron en 5 categorías según se refirieran a estereotipos:
´´psico-afectivos´´, ´´relacionales´´, ´´de trabajo´´, ´´físicos´´
o ´´morales´´.
Una
vez elaborado el cuestionario, se aplicó una prueba piloto a una pequeña
muestra de 20 niños y niñas pertenecientes a varias escuelas primarias públicas
de Cd. Obregón, con el fin de analizar la comprensión y el funcionamiento
adecuado de los reactivos. Se encontró que las categorías empleadas en el
cuestionario, fueron perfectamente comprensibles para los estudiantes y las
respuestas dadas por ellos, mostraron gran consistencia.
Procedimiento.
La realización de la presente investigación se desarrolló en las
siguientes etapas:
Muestra:
se seleccionó una muestra no probabilística intencional de 107 estudiantes del
sexto grado de primaria correspondientes a siete escuelas públicas de Cd. Obregón.
67 estudiantes de la muestra fueron niñas y los otros 40, niños. Se eligió a
estudiantes de sexto año de primaria debido a que han desarrollado una mejor
percepción del género, tanto por su edad como por haber cursado todos los
grados anteriores.
Recolección
de datos:
alumnos universitarios del quinto y séptimo semestre del ITESCA, aplicaron
encuestas a la muestra de niños y niñas seleccionados. Para ello, se eligieron
varias imágenes del libro de Historia del sexto grado, representativa cada una
de ellas de las cinco categorías de prototipos culturales ´´femenino´´ y
´´masculino´´ descritas anteriormente. Con base en la observación de estas
imágenes, se les pidió a los estudiantes que asociaran los estereotipos de
cada categoría, a cualquiera de las opciones ´´hombre´´, ´´mujer´´ o
´´ambos´´ que consideraran fuera más conveniente.
Análisis
de Datos:
el análisis de los datos fue realizado con el paquete estadístico SPSS
versión 8.0. Se elaboraron estadísticas descriptivas acerca de las respuestas
obtenidas, así como tablas de contingencia para probar hipótesis acerca de las
relaciones entre el sexo y la percepción del género. La categoría ´´sexo´´
se subdividió en ´´niños´´ y ´´niñas´´, mientras que la categoría
´´percepción de género´´ fue subdividida en las dimensiones: ´´hombre´´,
´´mujer´´ y ´´ambos´´. Cabe mencionar que debido a que un considerable número
de casillas presentaban insuficiencia de casos (menos de 5), se redujo el número
de casillas a una matriz de 2X2 mediante la inclusión de dos casillas en una;
así por ejemplo, en ocasiones las frecuencias correspondientes a las opciones
´´hombre´´ y
´´ambos´´ se aglutinaron
en una sola casilla llamada ´´hombre y ambos´´, en otras fueron ´´mujer y
ambos´´ así como ´´hombre y
mujer´´. Lo anterior, se hizo con la finalidad de que el estadístico de
prueba χ2,
resultara más confiable al reflejar el alejamiento real entre la frecuencia
observada y la frecuencia esperada.
RESULTADOS
Los estereotipos masculinos pertenecientes a la categoría psico-afectiva, tales como ´´coraje´´, ´´desconfianza´´, ´´rebeldía´´, ´´valentía´´, ´´orgullo´´ y ´´agresividad´´, fueron atribuidos al hombre por más de un 70% de los niños y niñas; mientras que los prototipos femeninos ´´sentimental´´, ´´tranquilidad´´ y ´´comprensión´´ obtuvieron más del 60% de referencias a la mujer. Los prototipos ´´coraje´´, ´´comprensión´´, ´´sentimental´´ y ´´tranquilidad´´ fueron atribuidos tanto al hombre como a la mujer entre el 20% y 30% del total de la muestra (cuadro 1).
Casi el 90% del total de los niños y las niñas, consideraron que el ´´ejército´´ es una actividad exclusivamente masculina, mientras que las actividades ´´hogar´´, ´´cuidado de hijos´´ y ´´cocinar´´ fueron referidas por la mayoría de la muestra como ´´típicamente femeninas´´ . En cambio, la actividad ´´política´´, es percibida por la mitad de los estudiantes, como una actividad que compete a ambos sexos (cuadro 3).
Los
estereotipos físicos ´´resistencia´´ y ´´fuerza´´, son asociados a los
hombres por tres cuartas partes de las muestras; en contraparte, el estereotipo
´´debilidad´´, es considerado como algo ´´propio de las mujeres´´. El
20% y el 13% de la muestra, consideró que las variables categóricas ´´resistencia´´
y ´´debilidad´´, son atributos compartidos igualmente por hombres y mujeres
(cuadro 4).
Respecto
a las pruebas de chi cuadrada para probar si las variables ´´sexo´´ y
´´percepción de género´´ están relacionadas, se encontró de manera
consistente, que las ´´p´´ calculadas para cada uno de los estereotipos
correspondientes a las cinco categorías, fueron
mayores que el nivel de significancia de 0.025 (prueba de dos colas), por lo que
no resultaron ser estadísticamente significativas. Esto nos lleva a señalar
que la evidencia empírica recogida en este trabajo, no apoya la existencia de
relación alguna entre el sexo y la percepción de género (cuadros 6, 7, 8, 9 y
10).
En
el análisis del texto de historia del sexto grado de primaria, atendiendo a un
criterio meramente cuantitativo en cuanto a los prototipos culturales de lo ´´femenino
y lo masculino´´, se encontró que de un total de 133 imágenes, 127 se
refieren al hombre, y solo seis a la mujer (95% masculinas y 5% femeninas). De
manera similar, de un total de 96 textos, 94 se refieren al hombre y, dos a la
mujer (98% masculinos y sólo 2%
femeninos).
Así
pues, Tanto en los textos como en
las imágenes, las referencias a la mujer se hacen en forma muy marginal. Ante
esta evidencia, podría argumentarse que los datos expuestos, no son
significativos debido a que se trata de un libro de la historia de México y
evidentemente el papel de los hombres en ella, ha sido determinante en las
transformaciones que ha sufrido el país; sin embargo, esto mismo es una
muestra, del papel reproductor de los roles masculinos y femenino impuestos por
el género que en este caso, está jugando la escuela.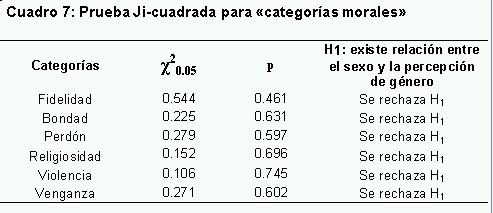
Respecto
a los estereotipos socioculturales, la masculinidad de los personajes aparece en
los dibujos a través de sus vestimentas, las actividades que realizan y sus
aspectos físicos. La mayoría de las figuras, aparecen vestidas con trajes
militares y grandes sombreros, mientras que corren en caballo las calles de la
ciudad, o bien atraviesan a galopeo el campo. Sobreabundan los dibujos que
muestran a los hombres en feroces combates militares. Llama la atención que los
personajes muestran una mirada firme con posturas altivas y no faltan en ellos
los enormes bigotes que junto con el sombrero hacen sobresalir los gestos
temerarios y retadores. El fusil o la pistola es parte de la indumentaria.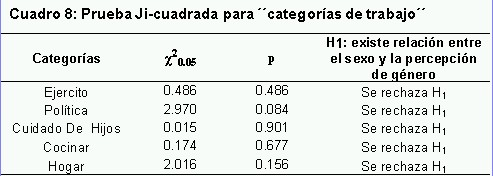
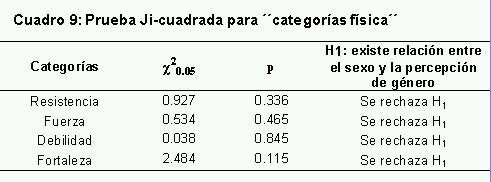
En
lo que a los textos se refiere, es obvio que estos, omiten a los modelos
femeninos de los procesos históricos del país, y sólo los mencionan en relación
con las figuras masculinas. Por ejemplo, la corregidora de Querétaro, Doña
Josefa Ortiz, se le describe como quién da la voz de alerta a los insurgentes
de que sus planes de insurrección habían sido descubiertos. Todos los genéricos
o plurales que aparecen en los textos, sin excepción son masculinos, por
ejemplo: en la p. 50 se habla de ´´los artistas y los estudiosos que se empeñaron
en crear una cultura nacional´´, como si las mujeres en nada hubieran
contribuido a este hecho, la p. 74 se refiere a ´´las libertades y los
derechos de los ciudadanos´´ en donde, resulta
claro que las mujeres son marginadas de dichas libertades y derechos. La
p. 94, refiriéndose a la expropiación petrolera, nos dice que ésta ´´se vio
respaldada por los mexicanos´´, aquí nuevamente las mujeres han sido
excluidas de tan importante acontecimiento histórico.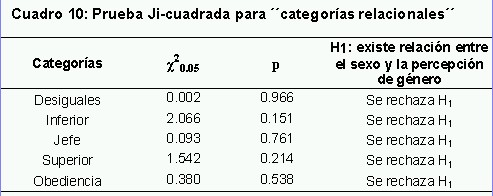
Igualmente
notorio en los textos, en que el único personaje femenino histórico mencionado
en los textos, aparezca con su apellido materno reemplazado por el de su esposo
en un de previo al mismo como es el caso de Josefa Ortiz de Domínguez
. Así, mientras el hombre se identifica desde el principio con un nombre y un
apellido que no cambiarán durante el transcurso de su vida, la mujer, por el
contrario, al cambiar el apellido materno por el de su esposo, pasa a un segundo
plano como si fuera propiedad de su esposo. El empleo de este lenguaje en los
textos, sigue reflejando la cultura masculina dominante.
En
la lengua mexicana, los plurales pueden expresarse
en masculino o en femenino. En todos los textos invariablemente, cuando el
plural abarca tanto a sujetos masculinos como a femeninos, se utiliza el plural
masculino, por ejemplo la p. 19 refiriéndose a los habitantes masculinos y
femeninos de la Nueva España, los menciona como «los españoles y los
hispanoamericanos», la p. 36 llama ´´los mexicanos´´ como una forma de
referirse a todos los habitantes del país. Solamente un texto de la p. 84 que
se refiere a la nueva participación femenina en la vida pública del país,
utiliza el plural ´´las mujeres´´ ya que evidentemente abarca sólo a las
mujeres.
CONCLUSIONES
La
evidencia empírica aportada en este estudio, muestra que la percepción de género
en los estudiantes del nivel básico escolar, independientemente del sexo, está
permeada por estereotipos socioculturales de lo ´´femenino´´ y lo ´´masculino´´,
en donde el estatus social asignado por el imaginario colectivo a la mujer (Harris,
1986; Serret, 1992), está claramente en situación de vulnerabilidad respecto
al del hombre. Esto explica la sorprendente homogeneidad con que las niñas al
igual que los niños atribuyen de manera exclusiva a la mujer, estereotipos como
´´inferioridad´´, ´´cuidado de hijos´´, ´´cocinar´´ y ´´fidelidad´´,
entre otros; mientras que ´´valentía´´, ´´superior´´ y ´´jefe´´,
son percibidos como exclusivos del hombre, por ambos sexos.
Esta
interiorización del género, por parte de ambos sexos, es creada y recreada por
la mediatización del sistema educativo (Arenas, 2000). Los actuales textos del
nivel básico escolar, aunque presentan pequeños avances, versus las ediciones
anteriores, respecto al manejo indiscriminado del género, todavía se observa
en la mayoría de sus contenidos el uso de lenguajes e imágenes predominantes
masculinas. A partir de esta evidencia se hace necesario una revisión crítica
de los textos que considere condiciones de equidad e igualdad de género en sus contenidos (Bonino, 2002).
La
uniformidad con la que los estudiantes de primaria, interpretan y valoran las
diferencias sexuales así como los comportamientos ligados a ellas, es
atribuible a la acción coercitiva que las estructuras sociales del género
ejercen sobre ambos sexos. De esta manera, lo que culturalmente son considerados
como comportamientos ´´connaturales´´ al hombre y a la mujer, en realidad no
representan sino ideologías dominantes de opresión y marginación para las
mujeres, sin otro fundamento que el hecho de ser mujeres (Lamas, 1996). Llamar
la atención sobre lo anterior es importante ya que históricamente ha
representado para la mujer mexicana, mucho menos oportunidades respecto al hombre, en igualdad de
circunstancias, de autodeterminarse y desarrollarse como ser humano en todas sus
potencialidades (González, 1994).
Sin
embargo, otro aspecto relevante que esta investigación ha puesto de manifiesto,
es la incipiente pero importante desmitificación del género que ha empezado a
ocurrir (Massolo, 1995) . En este sentido, llama la atención el hecho de que
algunos estereotipos que de manera tradicional en nuestra idiosincrasia, han
sido considerados como ´´exclusivos de la mujer´´, tales como: ´´sentimental´´,
´´fidelidad´´ y ´´bondad´´, entre otros, fueron percibidos por un
porcentaje significativo de niños y niñas, como rasgos que convienen por igual
a ambos sexos.
Finalmente,
estos resultados obtenidos pudieran servir de orientación para todos los
actores involucrados en la educación, en buscar desde sus campos respectivos,
cambios sustanciales que incidan en un trato equitativo para los estudiantes de
ambos sexos, y en promover su desarrollo personal y profesional en forma
igualitaria, de forma tal que no solamente las mujeres tengan las mismas
oportunidades de éxito que los hombres, sino que ellas sean valoradas del mismo
modo.
BIBLIOGRAFÍA
Arenas,
Gloria (1996). Investigación sobre la vida de las niñas en la escuela. En:
Triunfantes Perdedoras. Ed. Estudios y Ensayos/Centro de Publicaciones de la
Universidad de Málaga. España, cap. V. (En línea): http://www.nodo50.org/mujeresred/coeducacion-gloria_arenas-2.html
(
Consulta: 8 de junio de 2002).
Arenas,
Gloria (2000). Las madres en la educación, una voz siempre presente, pero,
¿reconocida? En: El harén pedagógico. Coord. Miguel Angel Santos Guerra.
Edit. Grao, España. (En linea): http://www.nodo50.org/mujeresred/coeducacion-gloria_arenas-2.html.
(Consulta: 29 de mayo de 2002).
Bonino,
María (2002). Social Watch on education and gender. (En
línea): http://www.socwatch.org.uy/ (Consulta: 25 de marzo de 2002).
Cervantes,
Alejandro (1994). Identidad de género de la mujer: tres tesis sobre la
dimensión social. En: Revista Frontera Norte Vol. 6, Jul-Dic. El Colegio de
la Frontera Norte, Tijuana, pp. 9-24.
De
Beauvoir, Simón (1981). El segundo sexo, Vol. II. Ed. Siglo XX, Buenos
Aires, pp. 13-70.
Driver,
Rosalind (1997). Ideas científicas en la infancia y en la adolescencia. Ed.
Morata, España.
González,
M. Soledad (1994). Mujeres, trabajo y pobreza en el campo mexicano. En:
Las mujeres en la pobreza. GIMTRP/Colegio de México, pp. 179-216.
Harris,
Olivia (1986). La unidad doméstica como unidad natural. En: El género:
la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG/Porrúa. México, pp.
35-96.
Hulton,
Louise y Furlong, Dominic (2001). Gender equality in education: a select
annotated bibliography. University of Sussex. En
línea: http://www.ids.ac.uk/bridge/ (Consulta: 25 de abril de 2002).
Lagarde,
Marcela (1990). Cautiverio de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas
y locas. UNAM/Facultad de Filosofía y Letras. México, pp. 13-38; 65-98.
Lamas,
Martha (1986). La antropología feminista y la categoría de género. En:
Nueva Antropología N. 30, México,
pp. 173-198.
Lamas,
Martha (1996). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de género.
En: El género: la construcción útil para el análisis histórico. PUEG/Porrúa.
México, pp 327-366.
Maier,
Elizabeth (1999). Historia, aplicaciones y limitaciones de la categoría de género
sexual. En: Revista Frontera Norte. Tijuana.
Massolo,
Alejandra (1995). Testimonio autobiográfico: un camino de conocimiento de
las mujeres y los movimientos urbanos en México. En: La Ventana No. 1.
Universidad de Guadalajara, pp. 62-85.
Rassekh,
S. (1990). Las reformas de la educación y el desafío de mañana. En:
sobre el futuro de la educación. Hacia el año 2000. Ed. Narcea, Madrid, pp.
61-65.
Sacristán,
Gimeno (2001). Educar y convivir en la cultura global. Ed. Morata. España.
Secretaría
de Educación Publica (2000). Historia. Sexto grado. SEP. México, pp.
6-111.
Scott,
Joan W. (1996). El género:
una categoría útil para el análisis histórico. En:
El género: la construcción social cultural de la diferencia sexual. PUEG/Porrúa.
México, pp. 265-302.
Serret,
Estela (1992). Género, familia e identidad femenina. En: Decadencia y
auge de las identidades. Coord. José Manuel Valenzuela. El Colegio de la
Frontera Norte. Tijuana, pp. 9-24.
Thiznau,
P., Roger (2002). Rol del género femenino y masculino en el cine. En:
Biblioteca de psicología y ciencias afines para alumnos, docentes,
investigadores y profesionales (En línea):
http://pcazau.galeon.com/mo_psi041.htm. (Consulta: 23 de mayo de
2002).
Breve
Reseña del Autor
Ernesto
Alonso Carlos Martínez
Es
Ingeniero Industrial con estudios de Filosofía. Es Maestro en Educación por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Candidato
a Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF).
Miembro Fundador de la Red de Investigaciones Educativas en Sonora (REDIES) y
Vocal de su actual Mesa Directiva. Es co-editor del IV Volumen de
Investigaciones en Sonora. Actualmente se desempeña como Profesor-Investigador
del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA).
Direcciones electrónicas: ecarlos@itesca.edu.mx; eralcama@hotmail.com